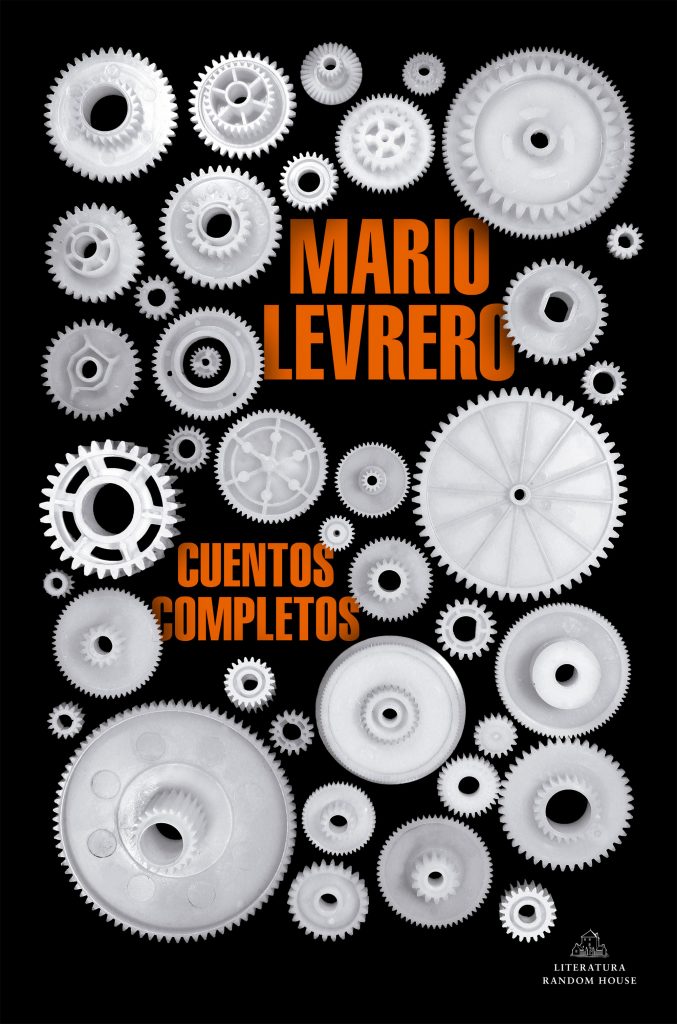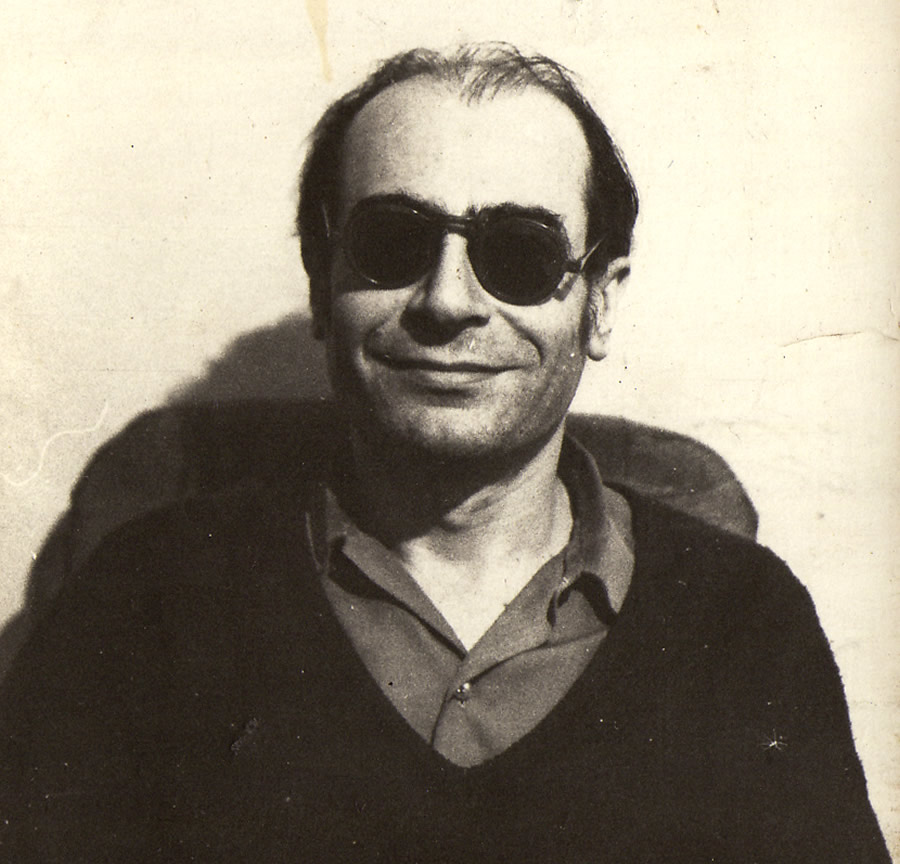La nebulosa del recuerdo
Por Sebastián Uribe
¿De qué manera la inminencia de la muerte es un disparador de la memoria? ¿Cómo mantener la calma ante las imágenes del pasado que nos bombardean, caóticas e ilógicas, al mismo tiempo que nos abate la enfermedad? ¿Cómo el dolor permea nuestra manera de recordar? António Lobo Antunes, reconocido como uno de los más destacados novelistas contemporáneos, explora estas sensaciones a través de la borrosa lente de la experiencia y la nebulosa del recuerdo. Esta novela suya invita a sumergirse en una lectura tan desafiante como fascinante, que cautiva e hipnotiza desde el primer momento.

La voz principal de Sobre los ríos que van es la de un alter ego del autor (llamado numerosas veces ‘Antoninho’, su apelativo de infancia) que queda postrado a causa de una intervención quirúrgica con complicaciones. Sin posibilidad de moverse, permanece a la merced de su mente. Asistimos así al desasosiego de alguien que, encerrado en el cuarto oscuro de su memoria, gesta una narrativa desde su desesperación por captar los rincones más recónditos de su espíritu y revisitar el pasado junto al de aquellos que lo rodearon. Los familiares, vecinos y los primeros amigos de este “Lobo Antunes” se tornan así en espejos cuyos distorsionados reflejos devuelven claves para entender las sensaciones más luminosas y, a la vez, más oscuras de su ser. La escritura se desenvuelve entre extremos emocionales sobre los cuales el narrador fue delineando su sensibilidad y lo llevaron a ese presente cada vez más repleto de pasado.
La propuesta del escritor portugués, como siempre, destaca por el uso de tiempos verbales entremezclados, las escenas sin concluir, los diálogos interrumpidos, la polifonía superpuesta de las voces de los personajes y la notoria devoción por el uso de la elipsis para conseguir una mayor fluidez. Predomina en su narración una prosa desaforada que desestabiliza y escapa de la concepción secuencial de los de hechos narrativos, y cuyo torrente oral, casi poético, ilumina las experiencias “más apasionadas”. De esta manera, Lobo Antunes explora la enfermedad como una forma de quedar encerrado en el cuerpo físico y donde la posibilidad de contar dicha experiencia se erige como el único vehículo para salir de la infernal quietud, incluso tomando como punto de partida la inercia de los objetos más próximos y mundanos, sensación palpable en fragmentos como el siguiente:
“una mirada indecisa de soslayo, en el hospital la lluvia, los castaños seguro que negros, el plato de la pared con una virgen estampada desprendiéndose y cayendo, si su madre pegase la mejilla a la suya, incluso anciana, incluso ciega, la palabra hijo cobraría sentido, no la palabra enfermedad, no la palabra muerte, mientras iba caminando con los ríos sin nada que le estorbase, acompañado por el pasodoble de un saxofón remoto, en dirección al mar” (p. 23)
O el siguiente:
“y qué curioso llamar pieza a la enfermedad, desmenuzarla al microscopio, escribir sobre ello, él un número y un nombre, ni siquiera una forma, al principio de la página el nombre que no retuvieron y por tanto no existe, existe la descripción de lo que llamaban pieza y lo que les preocupaba era la pieza, no él, él en la terraza en el sitio del abuelo esperando el tren del mediodía con el periódico o paseando por la viña bajo las nubes de marzo y al acordarse de las nubes aseguraba desde ayer no ha dejado de llover, lo último que recordaba eran las gotas en el cristal, no gente, no el pueblo, gotas en los marcos y después de él más gotas sobre las gotas y nuevas gotas sobre las más gotas en un invierno perpetuo, otra pieza mirando la lluvia en su lugar con la misma sorpresa y el mismo terror, la madre con el gato en las rodillas” (p. 45)
La muerte acecha y evocar los tiempos de la infancia es una forma de expresar la sensación de vulnerabilidad y desprotección frente a ese destino. Se vuelve a depender de otras personas, pero donde hubo cariño y empatía, ahora hay rostros de cansancio, fatiga y rastros de molestia. Ya no es un ser tierno que provoque gestos de cariño ni miradas de protección. ¿A qué recurrir? ¿Cómo oponerse? Para entretenerse, los recuerdos de las primeras pulsiones sexuales irrumpen, arrojando así, a la memoria, una tabla de salvación a la cual pueda aferrarse. El deseo se vuelve una forma de resistencia, insistir en los sueños de unirse a alguien más:
“se entretenía haciendo conjeturas sobre qué pretendían con la sierra y lo olvidaba como olvidaba lo que pasó ayer y lo que pasa ahora, la pinza que le apretaba el índice señalaba los desahogos del corazón en la pantalla, imaginaba un puño contra las costillas y al final un discurso monótono con una caligrafía rara, cada fragmento suyo un lenguaje diferente y todos incomprensibles para él, el hecho de ser muchos le sorprendía, cómo se junta tanto frenesí en un solo cuerpo y cómo consiguen vivir en un sitio tan pequeño, cuál la voz de la enfermedad que no la encontraba, procuraba hacerse una idea de su muerte y no era capaz de imaginársela ni qué sentiría, intentó retener el pueblo con las viejas y las cuevas y no lo consiguió, o sea un única vieja agitando ramas de fresno y será eso la muerte, una patata escondida” (p. 77)

Un caudal verbal así de inconexo no permite dar cuenta de personajes cuyo carácter esté definido por completo. Este tipo de narraciones le resta importancia a las acciones que realizaron o no los personajes y, más bien, pone un énfasis especial en la percepción del narrador sobre las consecuencias de estos hechos. Acaso esta escritura es el gesto de infancia y la inocencia (mas no ingenuidad) que el narrador conserva: La posibilidad de narrar desde esa libertad imaginativa que tiene efectos directos sobre las decisiones que se tomarán, en las relaciones que se romperán o mantendrán. Es una forma que nos enfrenta a las preguntas clave sobre la narrativa personal: ¿Importa más lo que sucedió o lo que se cree que sucedió? ¿Se pueden reparar las consecuencias de dichas distorsiones sin renegar de uno mismo?
Ser lector de Lobo Antunes es adherirse a un credo. Una fe donde la palabra es Dios y la prosa, su forma de manifestarse. Es el lenguaje de la conciencia inscrito en un registro extremo e ilógico, alejado de toda ecuanimidad y, por eso mismo, cercano a una intimidad que nunca termina de definirse. La forma más real del pasado tal vez sea la del recuerdo cubierto de niebla, cuya develación, capa por capa, lleva a descolocarnos y abrazar la vitalidad en dicha incertidumbre. Leer a Lobo Antunes es abrazar la incertidumbre.
*****
Datos del libro reseñado:
António Lobo Antunes
Sobre los ríos que van
Literatura Random House, 2014, 224 pp.
Traducción de Antonio Sáez Delgado