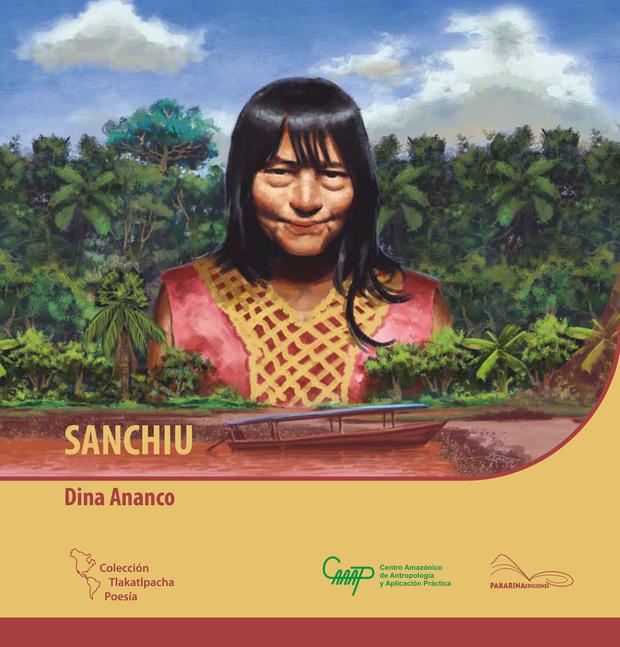La alianza entre lo femenino y lo animal, su recuperación
Por Cesar Augusto López
La condena bíblica que se reafirma con María, madre de Jesús, es la separación o el conflicto entre la mujer y la naturaleza. El llamado femenino, desde la postura del mito hebreo-cristiano, es que la mujer debe triunfar sobre la tentación de la serpiente, la de ser como Dios. De aquí se desprende una serie de tensiones narrativas que se han ido combatiendo, más o menos, a lo largo de la historia de la literatura y es, quizá, este tiempo uno que se corresponde con el desgaste de la sentencia estética propuesta desde una de nuestras referencias míticas de fundación.

Tanto la narrativa o poesía femenina comúnmente se confronta con el cuerpo, con las percepciones, con el sentir; es decir, con una grieta ocluida desde afuera y, por ende, que limita las potencialidades de su voz. Este es quizá uno de sus problemas primigenios, ya que la acusación de su goce como desorden se cimenta en la abstracción racional como la forma idónea para el conocimiento. Bajo el criterio propuesto, todo intento de confrontar o cuestionar estas premisas narrativas siempre pasará por una compleja criba, dado el peso de la costumbre creativa o, mejor, la tradición de lo contado.
No se crea que nuestro introito religioso tenga el peso de una tara propia de un creyente; antes bien, fuera de que Del Águila nos presente siete relatos (número cabalístico), en dos de estos se recurre a la impronta bíblica de manera directa; específicamente al diluvio arrasador y, por otro lado, al φαρμακός o chivo expiatorio cristiano. Imposible no considerar el mito del bufeo como una pieza que recurre a una forma de relación religiosa selvática. Pero si aún estuviéramos en medio de un error, avanzaremos en nuestra lectura que no puede dejar de lado los personajes femeninos en seis de los siete textos y, aún así, el personaje masculino del final, atrapado por un sueño delirante, se feminiza.
Creemos que, ahora sí, nuestro puente está establecido. Aquella pérdida de intimidad con lo animal, dictaminada desde el exterior, podría retornar de la mano a nosotros desde lo femenino. ¿Debido a qué? A su amplitud estética, perceptiva, no excluyente, sino, más bien, dispuesta al diálogo. Es una posible apuesta, pero el lector podrá juzgar y colocar el libro en una larguísima tradición o contratradición en la que queremos colocar Un cocodrilo duerme la siesta… Después de tantas palabras, no tan inútiles, solo nos gustaría anotar el suspenso que cunde en todos los textos y de aquí puede derivar una sana duda: ¿hasta qué punto la experimentación podría dejar un proyecto al borde del fracaso? Tal vez para el lector, muy posiblemente (es un reto), los relatos parezcan anodinos e incompletos, pero, ¿esa no será la plena voluntad de su autora? En todo caso, el ejercicio de pausar las certezas es patrimonio de la literatura y, por eso, escribimos nuestra reseña.
Consideramos que el delicado trabajo de suspensión requiere experiencia, una que Del Águila, sin duda, posee. En la primera pieza, por ejemplo, un matrimonio se encuentra incomunicado y en un paraje no tan amable para su situación emocional. Para coronar la situación, un cocodrilo interrumpe el tráfico. La presencia animal aplaza la cotidianidad de lo humano, su movimiento, y la sujeta a su voluntad, a su libertad. Es tan alta esta tensión, esta incerteza, que ocasiona un dilema ético radical. No podemos indicar nada más. En la segunda pieza, la fuerza del paralelismo o la analogía nos parece importante, ya que no hay una idea de metáfora, sino, simplemente, el encuentro de dos universos distintos, pero pasibles de reunir, un acontecimiento se podría decir. Otra mujer, no sabemos si acaso que pasó por una histerectomía o una secuela abortiva (jamás se nos informa al detalle), se encuentra con la imagen de un pez dentro de otro pez. La ambigüedad prima, no es necesario, creemos, saber, sino asumir el riesgo narrativo. Hay una resistencia en lo animal y en lo femenino, en sus cuerpos que excederían a las palabras, pero que no por eso serían menos expresivos; por ese no caer en el círculo lingüístico. Somos plenamente conscientes de la paradoja que acabamos de mencionar, sobre todo, porque nos remitimos a un relato, pero siempre el lector juzgará.
El tercer relato nos dirige hacia una imagen que aún creemos fresca en la memoria peruana; la de una mujer escapando de una palizada que el río arrastra como consecuencia del fenómeno de El Niño. La intimidad con lo animal es evidente en este caso, porque Angelina intenta liberarlo antes de la inundación (p. 34); porque, a pesar de haber estado expuesta a su propia muerte, “no dejaba de pensar en su vaca, ese pobre animal” (p. 32). Otro animal en el que se podría descubrir una especie de sintonía es el caballo o los caballos de carreras y las apuestas, el todo por el todo que encierran en el cuarto texto del conjunto.
En el quinto relato enlaza una serie de circunstancias y presenta a la depresión encarnada en la casa del personaje y, obviamente, en su existencia misma suspendida por la pandemia y, al parecer, por una experiencia de violencia doméstica (no se espere mucha “claridad” en los relatos, como ya se advirtió). La indecisión circunda el tomar o no terapia y, en medio de todo el tedio, quien se percata de la gravedad del hecho es una perra, la mascota, Miranda. Quizá más evidente, la relación entre un borrego, la fiesta de pascua y Cristo; sin embargo, quien asume sobre sí, cierta compasión, es una mujer testigo del destino signado del animal. Finalmente, la composición final sea el más arriesgado, porque no solo se presenta una presencia zoológica, sino que acontecen muchas vidas, incluso la vegetal. No obstante, lo que se reafirma es el valor de la embriaguez como motor de la transformación, de la liberación de las formas y de las mismas relaciones interespecie. Pero no podemos decir más, por evidentes razones.

¿Acaso algo que reclamar, propiamente, a la creadora? Quizá no, por su apuesta, pero, si se nos permitiera, la tentación por volver a lo humano se manifiesta. No podríamos calificar de manera negativa tal hecho, porque quien escribe estas líneas también es humano. Sin embargo, tan solo remitiéndonos a la propuesta del conjunto, a lo animal en sí, al relato como la mejor forma de manifestarlo en su mejor forma, en su vigor, cabe la posibilidad de que lo humano tienda a pesar más y que la presencia animal solo tenga sentido en su orientación hacia lo antropo-lógico y su clásica perorata de excepción frente a otras formas de vidas. Esta es una posible crítica que no queremos dejar de lado, pero que no reduce, en nada, el valor de la propuesta. En todo caso, nuestra no es la última palabra, sino la del lector interesado en ser desafiado por un libro que apunta a la confrontación del lugar común.
*****
Datos del libro reseñado:
Irma Del Águila
Un cocodrilo duerme la siesta y otros relatos animales
Hipocampo Editores, 2024, pp. 77.